El periodismo en la era postalgorítmica: volver a la comunidad para no desaparecer - Una respuesta a Ángel Fernández
Frente a la caída del tráfico debido a las inteligencias artificiales, los medios deben repensar sus estrategias: menos métricas, más comunidad, menos SEO básico y más historias relevantes.
El editorial publicado por Ángel Fernández en Jot Down es valiente y refleja algo que ambos hemos comentado antes: cómo las necesidades de los gigantes tecnológicos al pivotar su negocio para seguir ganando dinero han convertido el mercado digital en un chiste sin sentido y desigual, en especial para los medios. (Por eso este texto viene serio, pero con memes para no llorar y poder pensar en otras cosas además de este tema).
Así como decía en mi artículo anterior en este newsletter sobre cómo el mercado digital nos está moldeando en tiempos y en vínculos, lo mismo pasa con los medios. Google ha transformado a todos los que trabajamos creando productos digitales. El SEO se ha ajustado para que obtengamos tráfico, en especial desde Google Discover —ese feed de noticias “personalizadas” que Google le muestra al usuario según su historial de búsquedas, como bien explicó Mar Manrique en su Substack—. Las redes sociales son ahora pequeñas cárceles donde todo debe consumirse dentro de sus plataformas. Y ahora, como golpe final, han llegado las inteligencias artificiales (LLM): ChatGPT, Gemini, Perplexity, Jasper, Claude, DeepSeek y pare usted de contar. No solo no nos van a dar tráfico: vamos a tener que preguntarle a la IA del navegador (o como se llame próximamente) directamente.
¿Cómo afecta esto a quienes trabajamos en posicionamiento y creación de contenidos en medios?
«Durante los primeros cinco meses de 2025, la versión digital de Jot Down ha perdido un 35,8 % de sus lectores. Las sesiones han bajado un 40,5 %, las páginas vistas un 15,9 %. Google nos ha traído un 31,8 % menos de visitas que el año pasado. Twitter, un 56 % menos. Facebook, un 35 %. No son errores de medición ni una caída puntual. Es el principio de una era sin clics», dice Ángel Fernández.
Y lo dice claro: el periodismo digital puede morir si no reaccionamos. Los grandes medios pasaron de lo gratuito —esa belleza de Internet en los 2000— a los muros de pago como forma de sobrevivir, porque la publicidad programática (ese sistema de monopolio montado por Google y sus amigos de la data) ya no sostiene redacciones de 500 personas.
La llegada de las LLM es, como él dice, una nueva amenaza —me encanta lo épico que suena esto, not—. «El modelo de gratuidad masiva está muriendo y los medios que no se conviertan en marcas con sentido, en refugios de pensamiento, desaparecerán». Aquí es donde deberíamos desempolvar esa frase de Bill Gates de 1996: “El contenido es el rey”.
Y sí: «Si el algoritmo ha dejado de prestarnos atención, tal vez escribir para las personas y no para Google Discover acabe siendo fundamental. Si ya no hay que competir por visibilidad, tal vez podamos competir por relevancia».
Aunque estoy bastante de acuerdo con todo lo que dice, no tengo tan claro que los medios y publishers vayan a desaparecer, pero sí que pueden caer en una precariedad aún mayor. Especialmente los “pymes mediáticos” y los periodistas freelance -aquí vuelvo al newsletter de Mar Manrique-. El contexto actual favorece a otros productos digitales, como el e-commerce —el cambio de medición en Google Analytics 4 post-pandemia lo deja claro: Silicon Valley prefiere la venta online—. Pero ojo: los gigantes tecnológicos siguen necesitando contenido para monetizar sus modelos publicitarios y alimentar sus LLM. ¡Hombre! Alguien tiene que levantar esos países digitales a punta de data gratuita e impresiones en los slots publicitarios.
Amenazas y posibilidades (casi un DAFO)
Tal vez haya que volver a lo básico: al buscador tradicional, al contenido que las LLM no pueden scrapear porque simplemente no existe. A lo semántico. A la inventiva.
Quizá toque volver al reporterismo de calle, o al de las historias mínimas. Romper con el modelo de negocio que convirtió en gigantes a medios como BuzzFeed y otros de clickbait sin complejidad, que solo replicaban lo que pasaba en redes, como si eso fuera “la realidad”. Spoiler: gran parte del contenido más viral de redes está producido o amplificado por bots. Y sí, son los que generan más comentarios, likes y shares para alimentar la polarización. Así que no, no es “la realidad”. Es una cámara de eco algorítmica.
Mientras escribo este post, Red de Periodistas informa que Business Insider ha despedido al 21 % de su plantilla tras el lanzamiento de Google AI Overviews. El medio del grupo Axel Springer reestructura su oferta editorial y deja de cubrir temas que antes funcionaban en plataformas externas -obviamente redes sociales y Discover-, pero que ahora ya no generan audiencia.
¿Pivotar o no?
Si las tecnológicas pivotan, ¿por qué nosotros no? Volver a la curiosidad más que al dato. Narrar buenas historias, esas que ahora viven en las series o en los podcasts —aunque casi nadie sepa cómo monetizarlos si no tienen millones de escuchas—. Entender que no todo es para todos. Dejar de girar en la rueda de la conversación política polarizada en redes, que no paga bien y que tampoco quieren las marcas cuando buscan campañas: ni cultura woke ni boomer, gracias.
Y, claro, empezar a exigir leyes. The New York Times denunció que las IA usaron millones de textos protegidos por copyright para entrenarse. Bien. Sigamos ese camino. Usemos la IA para ayudarnos —corregir textos, fact-checkear, explorar temas nuevos, entrenar nuestras propias herramientas—, pero sin que eso signifique perder la voz, la autoría, la mirada.
Automatizar procesos sí. Ser reemplazables no. El libro Mundo filtro (Gatopardo ediciones, 2024), de Kyle Chayka, lo explica muy bien. No perdamos la curaduría de nuestras historias. Hay que seguir escribiendo con nuestras ideas. No porque la IA no pueda. Sino porque tenemos que entrenar el músculo y entender para qué usamos estos modelos. Como dijo la periodista colombiana Laura Ubaté: “estamos confundiendo alta publicación de contenido con creatividad”
Modelos, muros y miserias
Hay que rediseñar los muros de pago: permitir pagos diarios —como cuando comprábamos el diario en el quiosco—, suscripciones mensuales, anuales, bajas sencillas (guiño a ABC Cultural, que tiene una gran propuesta pero te obliga a llamar por teléfono para darte de baja, muy 1996 todo).
La gratuidad también puede ser viable si hay apoyo privado sin injerencia editorial. Lo que no puede seguir es el modelo Frankenstein: un muro opaco o una web llena de banners que revientan la experiencia de lectura.
Y ojo: en países donde el acceso a la información está restringido (hola, Eritrea, Bielorrusia, Cuba, Guinea Ecuatorial, Venezuela, Rusia…), poner muros sin alternativa es seguir contribuyendo a la escuela del oscurantismo y la desinformación.
Como diría ChatGPT: “En conclusión”
En esta respuesta a Fernández, la cuestión de fondo es la de siempre: hacer periodismo que dé luz a lo invisible. No seguir los temas de la competencia. Sacar el debate de lo digital. Crear microcomunidades con contenidos de nicho y mejorar la fidelidad de los usuarios más que la captación de los mismos.
Ideas para la carta a los Reyes Magos (léase, los directores de medios):
Buscar buenos acuerdos comerciales y que las agencias -que saben cómo funciona internet- no le den tanta importancia al ranking GfK.
(Oops romperíamos un negocio de data enquistado)(emoticón de diablito)Pensar en dar más prioridad a foros tipo Menéame, pero sin caer en el abismo de 4chan.
Llevar las conversaciones a eventos físicos como los de NPR o Radio Ambulante.
Ampliar el sentido crítico y buscar que nuestras audiencias duden (posiblemente lo más importante).
Dejar de creer en santos digitales como Google, Apple, Meta o OpenAI.
Copiar buenos diseños de las tecnológicas: The Verge está probando secciones tipo hilo de Twitter/X con updates breves, sin inflar el scroll con artículos largos innecesarios.
Sí, puede sonar hippy —qué coñazo que ese sea el adjetivo para quienes aún queremos ser optimistas—, pero es la manera más sensata de no matarnos entre nosotros. Plantar cara a las tecnológicas, sí. Pero también revisar nuestra coherencia entre ética y negocio.
Dejemos de producir solo contenido que polariza o incendia sin salida. Apostemos por reportajes, por análisis, por piezas que no estén escritas con los dientes. Mediar, mediar, mediar. Volvamos a McLuhan en la era postalgorítmica: que el medio sea el mensaje, pero con propósito. Como el verbo transitivo que aún puede salvarnos.
¿Ellos no pueden vivir sin nosotros o nosotros sin ellos? No hay respuesta, pero sí una canción:





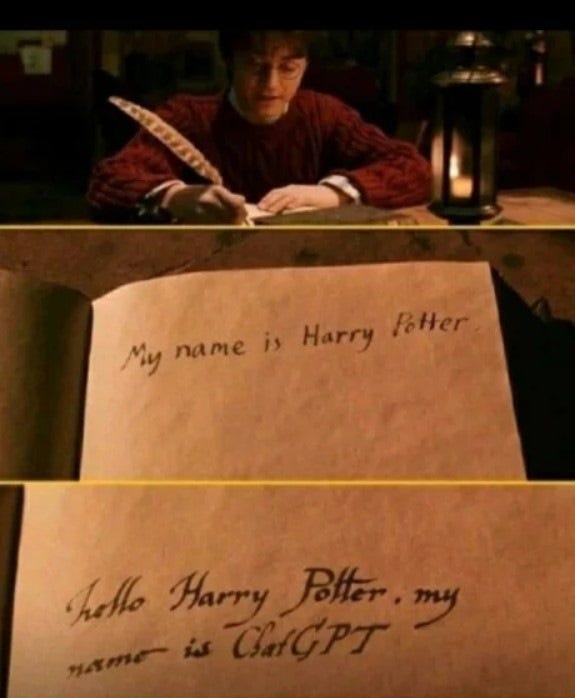

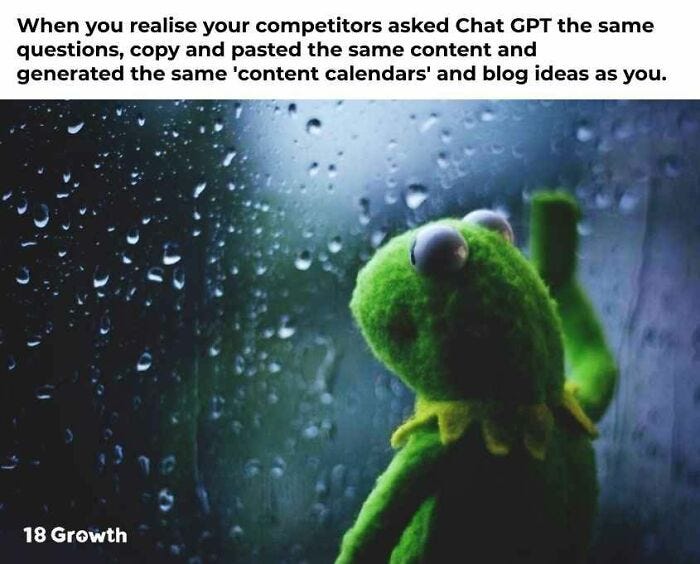
Hola Ariana. Valiosa reflexión y argumentos críticos. Sin caer en los fundamentalismos plateas puntos álgidos para el ejercicio profesional de los periodistas, comunicadores, en general, pero también para quienes consumimos información/comentarios y puntos de vista.
Tenía tiempo sin pernoctar por este espacio de Substack, pero con el "retorno" que provocó leer tu valioso contenido, reviso mis pasos por este espacio. Abrazote. (*-*)